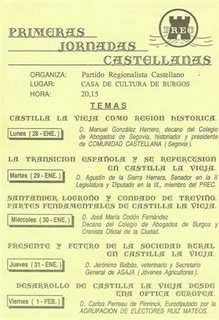MADRID, VILLA, TIERRA Y FUERO
Avapiés MADRID 1989
ENRIQUE DÍAZ Y SANZ, JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ, RICARDO FRAILE DE CELIS, INOCENTE GARCIA DE ANDRES, JOSE PAZ Y SAZ,
VICENTE SANCHEZ MOLTO
El Fuero de Madrid
a) Introducción
Es bien sabido que durante la monarquía visigoda las leyes y los códigos que rigen son normas de carácter uniforme, rígidas y de aplicación general, recogidas en el Liber ludiciorum. Pues bien, durante la Reconquista florecen en Castilla los derechos locales y la costumbre jurídica con una fuerza tal que persisten durante la Edad Media y llegan incluso hasta la Moderna, no volviendo a legislarse uniformemente hasta el siglo XIX, siglos después de los Reyes Católicos.
En los territorios castellanos reconquistados a los árabes aparecen las «fazañas» como producto de la jurisprudencia libre que, junto a los privilegios otorgados por los reyes, desembocan en una organización autonómica, característica de las corporaciones medievales castellanas de derecho público, con capacidad de legislación y elección de autoridades. En ese contexto el «fuero» expresa el dereho que rige en una comarca o localidad y que hemos de observar, que puede ser escrito o no. Este aspecto es importante porque en algunos casos rigieron fueros que nunca estuvieron redactados. Así, a la costumbre antigua se le denomina, a veces, «fuero viejo».
Pero, ¿quién y cómo se dan los fueros?. La respuesta a esta pregunta nos lleva irremediablemente a la enumeración de los distintos tipos de fueros, en cuanto al grado de participación del pueblo en su elaboración, tanto más alto cuanto más escasa era la influencia o el poder del rey o autoridad superior.
b) Tipos de fueros
Existe en España una gran variedad de fueros, (Colección de Fueros y Cartas Pueblas de España. R.A.H. 1852), y su clasificación podría hacerse desde muy diversos puntos de vista. Por su extensión podrían ser «breves», como el primero de Sepúlveda, otorgado por Alfonso I en 1076, o del de Santa María de Cortes, (Cuenca), hoy despoblado, de 1182, y «extensos», como los de Cuenca y Soria. Podrían distinguirse también los de carácter popular de aquellos en que se aprecia la intervención de los juristas. Y así sucesivamente. Pero nosotros queremos clasificarlos por el grado de libertad que los vecinos posean para crear y obtener sus fueros, y desde esta aspecto se pueden hacer las siguientes agrupaciones:
1) El fuero nace de un acto de soberanía del rey o del señor, otorgando privilegios de distinta índole al concejo de «realengo» o «solariego» respectivamente. Son ejemplos de este tipo los fueros de Toro (Zamora), Estella y Espronceda (Navarra).
81
2) El fuero responde a un pacto o acuerdo entre el rey o señor y los vecinos. Ejemplos típicos son el Fuero de Alcalá, de 1135, acordado entre el arzobispo de Toledo y todos los vecinos de Alcalá y el Fuero de Sahagún, (León), de 1238, pactado entre el abad y el Concejo.
3) El Concejo asume el fuero que cree conveniente, como el de Navamorcuende (Toledo), el de Mora, (Asturias), que recibe el Fuero de Oviedo y el de San Cristóbal (Zamora), que elige el de Toro.
4) El Concejo se da su propio fuero con la posterior confirmación del rey. A este grupo, máxima categoría de autonomía local, pertenecen fueros como los de Medinaceli (Soria), de 1124, San Salvador (Guadalajara), de 1156, Santa María de Cortes (Cuenca), de 1182; pero «el ejemplar más relevante de fuero local producido por el municipio mismo con el asentimiento del monarca es el de Madrid», en afirmación de Galo Sánchez. (El Fuero de Madrid y los derechos locales castellanos).
Vemos, pues, que el Fuero de Madrid se enmarca entre aquellos en los que el legislador es el mismo Concejo, como ocurría en otros muchos fueros de Castilla, resultando una ley comunal, popular, que los vecinos se dan a sí mismos. Por eso es por lo que Madrid arrebatado al moro constituye un «núcleo de reconquista y por ende de repoblación y de castellanización». (F. Agustín Díez. Romance de Madrid, concejo abierto).
Madrid era un Concejo real antes del Fuero de 1202 y a partir de entonces pasa a ser un Concejo libre, sin otro vínculo que el de la corona de Alfonso III (de Castilla), con una población «bastante homogeneizada y castellanizada», según afirma el anterior autor.
En otro orden de cosas podemos considerar, como textos típicos, tanto por su origen como por su estilo y contrastes, los siguientes: el Fuero de León, las Costumbres de Lérida, el Fuero de Madrid y el Fuero de Usagre.
El Fuero de León es el'más antiguo de los cuatro (1017-1020), del reinado de Alfonso V de León y el primero promulgado por el rey. En él se institucionaliza la behetría y los «juezes elegidos que rreviguen (juzguen) los pleitos de todo el pueblo» (Cap. XVIII), configura el mercado, delimita el alfoz con sus aldeas, (Cap. XXVIII) y reconoce la jurisdicción del Concejo sobre el alfoz.
Las Costumbres de Lérida (Consuetúdines ilerdenses), datan del 1150 al 1228, constituídas por diversas concesiones de condes y príncipes, por un lado, y de antiguos usos y costumbres, por otro. Tienen mayor perfección que el Fuero de León y constan de tres libros.
En el Cap. II (Lib. I.), dicen los ilerdenses: «...Nos dieron los prados, los pastos, las fuentes, las aguas, los bosques, la caza, el llano y la montaña...». El libro III es un verdadero tratado de derecho procesal.
En el Fuero de Madrid, de 1202, el legislador es el propio Concejo y así lo
82
pone de manifiesto el principio de su texto: «Es ta es la carta foral que elabora el Concejo de Madrid...»; no es ni breve ni extenso y constituye una ley comunal, de carácter netamente popular, que los vecinos se dan a sí mismos. Recoge derechos consuetudinarios y costumbres locales de la época y a lo largo de sus ciento quince leyes puede observarse el Madrid rural de la época.
Su procedencia popular la atestiguan las propias redacciones de sus capítulos, algunos de los cuales comienzan con frases tan elocuentes como: «Otorgamiento del Concejo para honra de su señor el Rey...», o bien: «A esto se avinieron todo el Concejo entero de Madrid»; «Los Jurados, los alcaldes, los fiadores y el Concejo de Madrid ajustaron esto...», etc. Esta es, a nuestro entender, la característica más destacable del Fuero de Madrid.
El Fuero regía en toda la Comunidad de Villa y Tierra y en gran parte está dedicado a la protección de las propiedades agrícolas comunales -dehesas, egidos, pastizales, etc.- y de aquellas que tenían carácter privado -huertas, viñas, molinos, etc.
En cuanto al Fuero de Usagre, que era de señorío, fue otorgado por el maestre de la orden de Santiago, magnate de la Extremadura leonesa, de 1242 a 1275. Está redactado en latín y romance y su estilo es parco y popular, como lo demuestran expresiones como ésta, que se refiere a lesiones: «lisión de oculo, de nares, de rostro, de pie, de mano, de oixa, de coiones o de teta de mugier...». Su jurisdicción es el Concejo de la villa y sus sexmos, cada uno con sus- propios concejos.
c) Epoca de aparición del Fuero de Madrid
El Madrid medieval tenía la imagen característica de tantas otras poblaciones en aquella época. Distingamos entre ellas su dedicación campesina, apoyada, en gran parte, en las propiedades comunales, como eran los pastos, las aguas, los bosques y montes y otras de carácter particular, como las viñas, las huertas, los molinos o los animales domésticos. En definitiva la actividad principal de la población castellana era la agricultura, no era así entre la población mora, como veremos más adelante.
Consecuente con esta situación, el Fuero de Madrid dedica una gran parte de su contenido a la protección de las propiedades agrícolas, tanto comunales como privadas.
Ese es el ambiente rural que nos describe A. Gómez Iglesias del Madrid medieval: «Se complace en evocar a los habitantes de la Villa esparcidos por su exiguo alfoz, dedicados al cultivo de las viñas de la Fuente Castellana, al de los Huertos de Atocha, de sus campos de trigo y de cebada, a las faenas del estío en el egido de Barrionuevo, o bien, apacentando ganado en los sotos y pastizales de
83
Migas Calientes, Moned, etc» o cuando lisonjeando su suelo y productos agrícolas nos dice que «el terrón de la tierra es nobilísimo, precioso, fresco y muy fértil, que da nobles y preciosos frutos escogidos, pan en mucha abundancia, generosos vinos, regaladas y saludables frutas, sabrosas legumbres y verduras», productos procedentes de las lomas y valles, donde crecía todo tipo de caza, carneros, ciervos, corzos, gamos, conejos, liebres, perdices y multitud de aves y toros bravos pacían en las riberas del Jarama.
En aquella época «los aires de que goza Madrid son limpios, puros y delgados, a los que se atribuye la continuación de la salud que tiene»; Madrid disponía de «amenísimos sotos, frescos y apacibles prados, deleitosas riberas y dehesas, llenas de sustento y pasto para el ganado», «casi infinitas huertas y jardines», «muchas casas de recreación», como nos relata G. de la Quintana, repartidas en su campiña.
Eran numerosos los arroyos, los bosques, las fuentes, los egidos, los vados y los sotos, los majuelos, prados y linares. Todos ellos arrancaron de P. Mártir de Anglería elogios de nuestra villa, para quien era un lugar de «gratísimo bienestar circundante».
La villa de los tiempos del Fuero también se caracterizaba por la artesanía, sobre todo entre la población mora que vivía en el barrio de la Morería, y que solían ser diestros artesanos. Por eso el Fuero cita a estos artesanos y se ocupa de sus derechos en multitud de ocasiones.
No hay que olvidar tampoco la afición de sus vecinos hacia el arte poético-musical de carácter popular. Por eso se ocupa el Fuero también del cedrero, o, citarista, artistas que tocaban en plena calle la cítara, instrumento antiguo, semejante a la lira, con caja de resonancia de madera.
En resumen, el ambiente medieval de Madrid y su alfoz es típicamente rural, fundamentalmente agrícola y secundariamente ganadero. En estas circunstancias el pueblo madrileño se da su propio Fuero y habrá que tenerlas constantemente presentes para comprender su contenido.
No nos puede extrañar, pues, que siglos después, el pueblo madrileño adoptara como su patrón a un labrador: San Isidro. Incluso el mismo significado de su nombre visigodo Matrice, que significaría «la ciudad de la matriz o madre del agua» (Oliver Asín).
En la época del Fuero, de los siglos XII al XIV, pueden diferenciarse cuatro series de normas del derecho local madrileño: normas anteriores al Fuero, texto del Fuero, agregaciones y textos posteriores.
Las normas anteriores al Fuero de 1202 consisten en privilegios concedidos por los reyes a la villa.
Desde la conquista de Madrid por Alfonso I de Castilla en 1083, la villa pudo ser favorecida o aforada como lo fueron antes Segovia o Sepúlveda, pero no se conocen pruebas documentales. «Como núcleo de reconquista y por ende de
84
repoblación, de castellanización, el Madrid arrebatado al moro, pero conservando aún y por siglos almajas de judíos y morerías, sería, sin duda, un Madrid bastante heterogéneo». (F. Agustín Díez).
En el año 1152 Alfonso el Emperador (II de Castilla), concede privilegio por el que confirma al Concejo de Madrid en la propiedad y posesión de los montes y sierras que hay entre esta villa y la ciudad de Segovia, «desde el puerto del Berrueco, que divide los términos de Avila y Segovia, hasta el puerto de Lozoya con todos los montes intermedios, sierras y valles», confirmado por Alfonso III de Castilla en 1176. Uno de los privilegios dado por el rey Alfonso en 1145 fue extractado en el cap. LXVII del Fuero, como ocurriría con otros fueros posteriores al siglo XII.
Posteriormente «la vecindad se instituye solemnemente en un Concejo libre, pero también popularmente en Concejo Abierto» (F. Agustín Díez) y redacta su propio Fuero «haciendo uso de sus facultades normativas y con el asentamiento del monarca». (G. Sánchez).
Al margen del capítulo IV se lee en el códice: «Era M'- ducentésima quadraginta annorum». Esta era corresponde al año 1202, por lo que los estudiosos fijan en esta fecha o anterior la redacción del Fuero; en cualquier caso, es indudable que se redactó durante el reinado de Alfonso III de Castilla, por lo que puede situarse entre los años 1152 y 1202. Consta de 108 leyes o capítulos, sin ordenar, y sus epígrafes pudieron haberse añadido después.
Posteriormente, durante los reinados de Alfonso III de Castilla y Fernando el Santo, se agregaron siete capítulos en momentos diferentes y escritos por plumas distintas, que recogen preceptos establecidos por el Concejo y las autoridades municipales. La primera agregación (cap. CIX) es la «carta del otorgamiento que redactaron el Concejo de Madrid con su señor, el rey Alfonso».
Varios preceptos de esta carta, ya en castellano, son recogidos en el Fuero de Guadalajara, que lleva la fecha de 1219, por lo que la carta del otorgamiento madrileña es anterior a esta fecha. Es lógico pensar que estos capítulos fueron incorporados cronológicamente, por lo que el CIX y CX, del reinado de Alfonso III de Castilla, debieron ser redactados antes del 1214, año en que murió este rey. El cap. CXI ya es del reinado de Fernando el Santo. Todas estas adiciones, desde el cap. CIX al CXV, están escritas en el códice original en castellano.
Los textos posteriores son privilegios y otras prescripciones del derecho madrileño, que no se incorporaron al Fuero y constituyeron el principio del fin de la autonomía legislativa local. Fernando el Santo concede a la villa nuevos fueros que modifican el derecho local en 1222. En 1262 Alfonso el Sabio concede a Madrid el «Fuero Real», basadb en el Fuero de Soria junto con otros privilegios; a pesar de ello, los vecinos dé Madrid prefirieron atenerse a su Fuero viejo, por lo que el rey tuvo que confirmar diez años después el antiguo Fuero redactado por el Concejo. No obstante la aparición del Fuero Real provoca irreversiblemente la
85
decadencia de los fueros locales y favorece, simultáneamente, la implantación de los códigos redactados por el poder central, de clara tendencia uniformista, privando al pueblo castellano, entre otras, de las facultades legislativas locales que poseían, para no volverlas a recuperar. Así, el Ordenamiento de Alcalá de Henares, de 1348, prescribe que los fueros locales solamente podrán aplicarse en defecto de legislación territorial emanada de las Cortes, convirtiéndose el poder central, con el paso del tiempo, en instrumento legislativo único.
viernes, enero 27, 2006
El FUERO DE MADRID .Introducción. (Madrid, villa, tierra y fuero, v. a.)
martes, enero 24, 2006
sábado, enero 21, 2006
Independientes por Cuenca denuncia que la tubería manchega deriva agua de Cuenca a un complejo turístico en Ciudad Real.
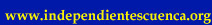
11 de enero de 2006, 11h00
Independientes por Cuenca denuncia que la tubería manchega deriva agua de Cuenca a un complejo turístico en Ciudad Real
CUENCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS)
La formación 'Independientes por Cuenca' denuncia que el proyecto "tubería manchega", incluido en el programa 'AGUA' del Ministerio de Medio Ambiente, pretende derivar agua del acueducto Tajo-Segura, mediante un embalse a la altura de Carrascosa del Campo (Cuenca), hacia el complejo turístico "Reino Don Quijote" de Ciudad Real.
El proyecto ha sido rechazado por la Unión Europea, por ser contrario a la Directiva Marco del Agua, y también por los informes de los expertos de la propia Administración Regional, según informó 'Independientes por Cuenca'.
En el proyecto "tubería manchega", Cuenca tiene la cabecera de la cuenca hidrográfica, los embalses y el territorio para el recorrido de las conducciones de agua.
Para 'Independientes por Cuenca' se continua con el expolio de los recursos naturales de Cuenca, sin dejar compensación alguna en forma de inversiones para el desarrollo económico. Así la tubería manchega consolida para las próximas décadas, en Albacete y Ciudad Real, el mismo modelo de explotación "irracional" de los recursos hidrológicos que desde Castilla-La Mancha se critica en Murcia.
Mientras en Cuenca se anegan hectáreas de tierra fértil en la vega de Campos del Paraíso para otro embalse, en Ciudad Real se siguen autorizando nuevos regadíos a los que ilegalmente se exime de la preceptiva declaración de impacto medioambiental, señaló la formación conquense.
viernes, enero 20, 2006
Texto de Fuero de Sepúlveda traducido y con algunas anotaciones
Texto de Fuero de Sepúlveda traducido y con algunas anotaciones
explicativas:
[Crismón) En el nombre de la santa e indivisa Trinidad, es decir, Padre,Hijo y Espíritu Santo, amen. Yo Alfonso, rey y mi mujer Inés, nos place y conviene, no por ningún mandato de gentes ni por ningún artículo de amonestamiento, sino por nuestra libre voluntad, nos place confirmar a Sepúlveda su fuero, que tuvo en tiempo antiguo de mi abuelo y en tiempo de los condes Fernán González y del conde Garci Fernández y del conde don Sancho [García], de sus términos y de sus juicios y de sus pleitos y de sus prendas y de sus pobladores y de todos sus fueros que existieron antes, en el tiempo de mi abuelo y de los condes aqui nombrados. Yo don Alfonso rey y mi mujer doña Inés confirmamos lo que aquí oímos de este fuero, así como fue
antes de mi.
1. Y estos son sus términos: desde Pirón hasta el Soto de Salcedón, y del requejo de la Moma hasta el castro de Frades y de Fuente Tejuela como tiene con Serrezuela hasta el Linar del Conde y como tiene el río de Aza hasta Aillón derecho a la sierra.
2. Y los hombres que demanden juicio contra ellos, o ellos contra otros, hayan medianedo en Ribiella Consuegra tal y como fue antes.
3. Yo el rey Alfonso otorgo y doy a los hombres de Sepúlveda este término:
de Lozoya hasta aquí cuanto tuvo Buitrago bajo su poder, les doy todo, lo corroboro y lo confirmo para siempre.
Testigos: Albar Hannez, Ferrando Garciez, Albar Diaz de Cespede, Ferrando Garciez.
4. Y todo hombre que tenga juicio con uno de Sepúlveda, firme el de Sepúlveda sobre infanzones o sobre villanos, a no ser que sea vasallo del rey.
5. Y los hombres que quisieran tomar prenda en “requa” o en otra parte antes de ir y tomarla delante de su juez, paguen 60 sueldos de multa y dupliquen aquella prenda.
6. Y ningún hombre sea osado de prendar en sus aldeas, y si pignorase por tuerto o por derecho, duplique aquella prenda y pague 60 sueldos.
7. Y tengan sus cuatro “alkazavias” y sus cuatro “kinnerias” y sus cuatro “retrovatidas” y sus cuatro “vigilias”; y de sus quintos y de todas sus caloñas la séptima parte.
8. Y no paguen portazgo en ningún mercado.
9. Si algún hombre quisiera ir a Sepúlveda, antes de un mes ningún hombre sea osado de tocar su casa.
10. Y si algún hombre de Sepúlveda matara a un hombre de otra parte de Castilla, pague la octava parte.
11. Y si algún hombre de Castilla matara a un hombre de Sepúlveda, pague cada uno según su fuero.
12. El que matare merino, el concejo no pague sino dos pieles de conejo.
13. Y si algún hombre de Sepúlveda matara a otro de Castilla y huyera más allá del Duero, ningún hombre lo persiga.
14. La calonia por hurto se pague hasta el total.
15. Quien quiera registrar una casa a causa de un hurto, vaya al juez y reclame al sayón del concejo y registre, y silo hallara allí y si no le es
permitido el registro, hágalo pechar por hurto y las novenas a palacio; y si nada encontrara, aquellos de la casa no hagan ningún juicio más.
16. Si alguna mujer abandona a su marido, pague 3000 sueldos, y si algún hombre abandona a su mujer, pague arienzo.
17. Y su algún hombre trajera de otra parte mujer ajena, o hija ajena, o alguna cosa de sus correrías y las introdujera en Sepúlveda, nadie se las reclame.
18. Si algún hombre del modo que aquí nombramos quisiera perseguir a un homicida y lo matara antes de llegar al Duero, pague 300 sueldos y sea homicida.
19. Todo infanzón que deshonre a un hombre de Sepúlveda. menos el rey o el señor, el mismo repare el daño y si no sea declarado enemigo.
20. Quien encuentre algo enterrado, no entregue nada al rey o al señor.
21. Si el señor hiciera un agravio a alguien y el concejo no le ayudara a recuperar su derecho, lo pague el concejo.
22. Y si el señor reclamara algo a un hombre del concejo, este no responda a nadie sino al juez o a un excusado en representación del señor.
23. El señor no firme a ningún hombre de Sepúlveda ni le de lidiador.
24. Alcalde ni merino ni arcipreste no sea sino de la villa, y el juez sea de la villa, anual y por las parroquias, y de cada homicidio reciba 5
sueldos.
25. Y cuando el señor esté en la villa, el juez coma en palacio y nunca pague, y mientras sea juez su excusado no pague.
26. Todas las villas que están en el término de Sepúlveda, así del rey como de infanzones, sean pobladas al uso de Sepúlveda y vayan en su fonsado y su apellido; y la villa que no vaya que pague 60 sueldos; y si tuvieran que prendar por los 60 sueldos, coman la asadura de dos vacas o de doce carneros; y pechen en la infurción del rey.
27. Y si algún hombre quisiera prendar al señor que mandase en Sepúlveda, permaneciendo él en la villa, pague el doble de la prenda más 60 sueldos.
28. Todo hombre que habite en Sepúlveda no tenga mañería, y si no tuviera parientes que le herede el concejo y que se den limosnas por su alma.
29. Y no hagan fonsadera a no ser por su propia voluntad.
30 Y al fonsado del rey, si quieren ir, que no vayan sino los caballeros a no ser que fuera a asedio del rey o pelea campal, y a esto vayan caballeros y los vecinos peones.
31. Y los caballeros excusen una azémila cada uno. Y quien entregue yelmo y loriga a caballero sea excusado. Y cuatro peones excusen un asno.
32. Y los alcaldes que la villa designe, mientras sean alcaldes, queden excusados de toda fazendera.
33. Si alguno de las potestades viniera a regir la villa, antes dé su
yantar.
34. Y cuando venga el rey de la ciudad, no se haga fuerza en las casas de los vecinos para tener posada, si no es voluntad de éstos recibirles.
35. Todo caballero que quisiere, que no sea quien nos haga guerra, con su casa y su heredad.
Yo el rey Alfonso, y mi mujer doña Inés, mandamos hacer esta carta y la oímos leer y la otorgamos. Si algún rey, o conde, o algún hombre de los nuestros o de los extraños quisiera quebrantar este escrito, sea maldito por Dios omnipotente y permanezca extrañado de la santa Iglesia y sea anatema y con Judas traidor a Dios descienda al infierno inferior. Yo el rey Alfonso y mi mujer la reina Inés traemos testigos para corroborarlo.
(Listado de testigos y signaturas de los reyes)
Alfonso, por la gracia de Dios segundo emperador de España, confimo lo que hizo mi antecesor y este signo hago [signo]. Urraca, esposa del precitado emperador e hija del príncipe Alfonso, confirmo y hago el signo de Salomón [estrella con cinco puntas]. Esta escritura permanezca firme a perpetuidad. Esta carta se hizo a 15 de las kalendas de diciembre en la era MCXIIII,
reinando el rey Alfonso en Castilla y León y en toda España.
Fuero de Sepúlveda
Conceptos generales
Alcalde: Asistentes del Juez de la villa. Existen tantos como parroquias.
Tiene funciones ya que previenen los delitos, detienen y juzgan los
delincuentes. Tenían una recompensa en metálico o se les atribuía el cobro de determinadas multas.
Alkazavias:
Apellido: expediciones defensivas con carácter breve organizadas por el señor o merino de una villa.
Arcipreste: miembro del grupo de canónigos de una iglesia catedral que contaba con un territorio a su jurisdicción formado por un conjunto de parroquias.
Arienzo: del latín argenteus. Moneda de uso castellano.
Caloñas: También llamadas calumnias o penas pecuniarias que se extendían a cualquier delito de sangre, policiaco o sexual, a más de las heridas.
Concejo: designa a la cabeza del gobierno de una villa
Excusado:
Fonsado: la fonsadera empezó siendo pena por el incumplimiento del servicio de guerra, para luego tranformarse en canon por la redención del servicio en cuestión. Se trataba de campañas militares con larga duración.
Infanzón: Nobleza de sangre, aunque de segundo orden. Viene a designar a personas “libres” y exentas de deberes fiscales.
Infurción: También llamada marzazga. Se trata del impuesto o canon
satisfecho por los villanos que moraban en las aldeas de realengo que eran el montazgo (por el pastoreo, caza y corte de montes del rey) y el herbático (autorizaba al uso de las tierras dedicadas a pastos). En Aragón se llamó Treudo.
Juez: Máxima autroridad del concejo, cuyo cargo es anual y cuya elección es elevada y aprobada por las parroquias de la villa. Es, por tanto, la cabeza del ejecutivo y convoca y preside el concejo. Juzga con la concurrencia del alcalde, quien también vigila el nombramiento de cargos menores. Su responsabilidad en la gestión financiera es plena.
Kinnerias:
Mañería: Viene de mañero o estéril, sin herencia.
Merino: Maiorinus o merino, interdente o mayordomo de un dominio territorial del rey, de una iglesia o monasterio o de un magnate laico que llegó a ser en el curso del siglo XI un oficial público en los distritos regios castellano-leoneses.
Inicialmente, entre el siglo X y comienzos del XI fueron administradores y recaudadores de tributos y jueces de causas menores. Se encontraban bajo las órdenes de los comites. Con el tiempo la voz pasaría a designar a los funcionarios reales de las merindades o distritos administrativos de la
corona y estuvieron investidos de amplias atribuciones administrativas,
económicas, fiscales, militares y judiciales.
En algunos casos dirigían las repoblaciones, siendo investidos de la
potestas populandi, es decir el otorgar la libertad para censar, conceder y delimitar tierras.
Novena:
Pecha: Impuesto o tributo directo que se pagaban hacia San Martín, en noviembre.
Pignorar: Arrebatar.
Prenda: Tomar parte o arrebatar derechos.
Portazgo: Impuesto indirecto llamado portaticum o teloneum. Impuesto del mercado y de los productos comerciales. También designa a los que se recaudaban en tiendas, alhóndigas, hosterías, baños, hornos, molinos, barcas
Quintos: El quinto del botín que desde siempre y a imitación de prácticas bélicas islámicas correspondía al soberano:
Requa:
Retrovatidas
Sayón: Oficiales inferiores de la administración de justicia. A ellos
competía pregonar el llamamiento a las armas y la convocatoria a las juntas públicas y asmableas judiciales; citar los litigantes a juicio; prender a los malechores y ejecutar las penas corporales; acudir a tomar prendas o garantías y recaudar las penas pecuniarias o caloñas. También intervinieron en la recaudación de rentas y tributos. Debido a lo incómodo de su función, su vida estaba protegida por una indemnización de 500 sueldos, idéntica a la que había de satisfacerse por el homicidio de un noble.
Señor de una villa: Llamado dominus villae o senior civitatis. Se trata de un representante del poder real en un municipio. Sabemos que no era constante su permanencia en la villa asignada y que el disfrute del cargo era temporal. Su procedencia social estaba en concordancia con la calidad de la villa asignada. El fuero de Sepúlveda y Palenzuela alude a la infanzonía del funcionario en cuestión. Encontramos el cargo desempeñado por condes, alféreces y mayordomos reales. A finales del siglo XI la voz pasaría a designar a cualquier funcionario de la villa. En todas las compilaciones forales (Sepúlveda, Logroño, Miranda de Ebro...) hallamos la prohibición de fuerza o violencia ejercida por el senior, su merino o su sayón, para evitar
arbitriariedades contra un vecino de la villa. En Sepúlveda, por ejemplo, se le prohibe al dominus testificar contra un vecino.
Las leyes municipales protegían esta figura contra toda violencia de que pudiera hacerle objeto un poblador. Los beneficios obtenidos por su función variaban de una villa a otra, desde darle yantar a participar en los botines o cobrar impuestos de la propiedad inmueble o en las penas por homicidios.
Sueldo: Unidad de cuenta. Nombre de tradición carolingia: solidus. Equivale a 12 dineros. Designaba genéricamente a las monedas de plata de procedencia extranjera, ya que no sería hasta después de la conquista de Toledo cuando Alfonso VI acuñó denarios ajustados al sistema transpirenaico en plata, el solidus argenteus.
Vigilias:
Villano: Habitante de una villa o aldea.
lunes, enero 16, 2006
Fuero de Brañosera ( año 824)
FUERO DE BRAÑOSERA
Jueves, 13 de octubre del 824
En el nombre de Dios. Yo Nuño Nuñez y mí mujer Argilo, buscando el
Paraíso y el recibir merced, hacemos una puebla en un lugar de osos y
caza y traemos para poblar a Valerio y Félix, a Zonio, Cristuébalo y
Cerbello con toda su parentela y os damos para población el lugar que
se llama Brañosera con sus montes y sus cauces de aguas, fuentes, con
los huertos de los valles y todos sus frutos.
Y os marcamos los términos por los puntos que llaman La Pedrosa, y
por el villar y los llanos y por Zorita y por Pamporquero y por
Cuevares y Peñarrubia y por la hoz por la que discurre el camimio de
los de AsturIas y Cabuérniga y por el hito de piedra que hay en
Valberzoso y por el collado mediano. Yo el conde Nuño Núñez y mi
mujer Argilo os dareamos a vosotros Valerio y Félix y Zonio y
Cristuébalo y Cerbello esos términos a vosotros y a aquellos que
llegaren a poblar Brañosera.
Y a todos los que de otras villas vinieren con sus ganados o por el
interés de pastar los prados de los pagos que se mencionan en los
términos de esta escritura, los hombres de Brañosera les cobren el
montático; y tengan derecho sobre aquellas cosas que se encuentren
dentro de esos terminos: la mitad para el conde y la otra mitad para
cl concejo de Brañosera. Y todos los que vinieren a poblar la vtlla
de Brañosera no paguen abnuda ni castelleria, sino quetributen, en
cuanto pudieren, por infurción al conde de esta parte del reino.
Y levantamos dentro del espeso bosque de Brañosera. la iglesia de
San Miguel Arcángel y Nuño Nuñez y mí mujer Argilo, para remedio de
nuestras almas, donamos tierras de labor a los lados de dicha Iglesia
y para la misma.
Y si algún hom.bre después de mi muerte o de la de mi mujer Argilo
contradijere al concejo de la villa de Brañosera por los montes o
limiites o contenido que em esta escritura se señalan, pagará, antes
de litigar, tres libras de oro al fisco del condde; y que esta
escritura permanezca firme.
Se sepa que esta escritura se hiZo en Jueves, día tercero de idus de
octubre, en la era 862 (13 de octubre dc 824), reinando como rey el
principe Allfonso y siendo conde Nuño Nuñez.
y yo, Nuño Nuñez y mí mujer Argilo rubricamos esta escritura.
Caballairas, rubrica; Armonio, presbítero, Muñito, Ardega, Zamna,
Vicente, Tello, Abecza, Valerio, rubricamos como testigos.
----------------------------------
BIBLIOGRAFÍA
ALCALDE CRESPO, G.: La montaña palentina. Tomo 11 LA BRAÑA- págs.
234-250.
GARCÍA CORTÁZAR, A.: Historia de España.- págs 134-137. Alfaguara.
MARTÍN, J.L.: Gran Historia General de los pueblas hispanos. págs,
216-274.1.Gallach.
GONZÁLEZ, J.: Historia de Palencia. Edades Antigua y Media.- págs.
155-165.
PÉREZ DE URBEL, J.: El Condado de Castilla.-págs.93 y ss.
MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de España.-T.VI, C.IV Castilla, págs.
195-264.
CODÓN, J.M.: Cantabria es Castilla.-Págs.30-39
AGUADO BLEYE, P.: Manual de Historia de España.- págs. 492-493.
BUSTAMANTE BRICIO, J.: La Merindad de Mena.- págs. 320-329.
MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M.: La Reconquista.- Biblioteca Historia 16.
Madrid 1989, págs. 57-64.
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Dípticos de la Historia de España.- págs. 7791.
Espasa C.
COSIO, J. M.: Rutas literarias de la Montaña.- págs. 158-
160.Diputación Prov. 1960
CALDERÓN ESCALADA, J.: Campoo.- pág. 19.Institución Cultural de
Cantabria.
VARIOS: Cuadernos burgaleses de Historia Medieval 2.
VALENTÍN DE LA CRUZ, FRAY: Burgos, torres y castillos.
VALENTÍN DE LA CRUZ, FRAY: Fernán González.- págs. 5-13
DÍAZ MORENO, A.: Castillos en Burgos.- Diario de Burgos.
DIARIO DE BURGOS: Burgos monumental.- Burgos, marzo 1996
DE LOS RÍOS, A.: Castilla. -Periódico El CÁNTABRO, Nº 67,1881
MANN SIERRA: La Montaña de la A a la Z.- Alerta
GARCÍA GUINEA, M. A. y otros: Historia de Cantabria.- págs. 291 ss.
E. Estudio. 1985
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Sobre la libertad humana en el Reino
Asturleonés hace mil años. págs. 48-137-144. Espasa C. 1978
GARCÍA GUINEA, M.A.: El Románico en Santander- págs.6478. E. Estudio.
1979
PÉREZ BUSTAMANTE - ORTIZ REAL: Los orígenes del territorio de Campoo
y la Historia de Reinosa. - pág. 14. - Ayuntamiento de Reinosa, 1987.
GARCÍA GRINDA, J.L / MATIN GARRIDO: Burgos edificado. págs. 51-53
COAM 1984.
SUAREZ FERNÁNDEZ, L.: El reinado de Castilla en la Edad Media.-
págs.13-22 Apuntes Palentinos.
sábado, enero 14, 2006
"Los reyes magos" le traen a IxC una nueva agresión contra su sede. (Y ya van 5)

"Los reyes magos" le traen a IxC una nueva agresión contra su sede. (Y ya van 5)
Si el Nuevo Año traía la vieja mala dicha de otro atentado contra la sede de IxC; la Noche de Reyes, mientras los miles de niños conquenses se encontraban ya disfrutando en el más bello de los sueños de cuantos se tienen; aprovechándose de que los adultos buenos esa noche la dedican, sobre todo, a acompañar a Los Magos por las casas hacia las habitaciones de la ilusión; algunos otros, que ya no creen en Los Reyes, ni en la buenas dichas de los cambios de año, ni en el derecho universal a opinar, ni en "La Constitución", ni en la democracia, ni en la libertad..., ni en su propio futuro por el que quizá temen, volvían a atentar contra nuestro partido.
Un partido político es un ente mediante el cual se articula la soberanía del Pueblo, y si se atenta contra un partido político, en el mismo acto se está atentando contra todos los ciudadanos de la sociedad que lo forman.
Esta vez no han sido los cristales. Han forzado con una palanca u objeto metálico el cierre de la puerta principal, no se sabe bien con qué intención, pero está claro que todo el mundo sabe cuál puede ser el "auténtico valor" de lo que se halle en la sede de un partido político.
Una patrulla de la policía nacional ha estado verificando los desperfectos, aunque no han podido entrar dentro del local por no disponer de los medios necesarios para abrir la puerta.
Se ha cursado la correspondiente denuncia.
Son ya CINCO las ocasiones en que han agredido la sede de un partido político.
¿Qué va a tener que suceder para que el subdelegado del Gobierno en Cuenca tome las medidas oportunas?.
EJECUTIVA PROVINCIAL DE IXC.
7 DE ENERO DE 2006.
viernes, diciembre 30, 2005
Algunas apostillas al proyecto de Ibarreche (leáse hoy Estatut). Gaudencio Hernández (Diario de Ávila 20 -10-2002)
Los acontecimientos actuales, vuelven a traer a la actualidad unas reflexiones de hace no mucho tiempo; basta cambiar territorios y políticos pero la esencia de las cuestiones empleadas es la misma.
RES
***********************************************************************************
El DIARIO DEAVILA 20 de octubre de 2002 o DOMINGO
TRIBUNA LIBRE
GAUDENCIO HERNÁNDEZ
Algunas apostillas al proyecto de Ibarretxe
T ODO político tiene una gran dificultad para ver el mundo. su mundo bajo otra , bajo otra perspectiva que no sea la suya. Es normal. ¿,Quién les votaría, si no muestran firmeza y convicción en sus proyectos? Para ellos, sólo su visión es la verdadera. Sin embargo, a la realidad humana de los pueblos, nos dice Ortega y Gasset, solamente nos acercamos a ella desde distintas perspectivas. La realidad vasca, vista por Ibarretxe, no es la misma que la contemplada por Iturgaiz. Y naturalmente la visión que tiene del problema vasco una persona que lo ve desde Ginebra, no es la misma que la que tiene uno que mira desde Madrid. Entonces, ¿qué hacer'.' ¿Quién posee la verdad'.'
La democracia ha encontrado la respuesta: los pueblos libres y bien informados se acercan a ella. Y yo añadiría: con la cabeza fría v sin miedo; con una cierta perspectiva del pasado y porvenir de dicho pueblo. Sabernos lo que piensa el lehendakri y la respuesta del presidente del Gobierno español. No sabemos lo que piensa y dirá el pueblo vasco y lo que le responderán los otros pueblos de España. Desde lejos, desde otro punto de vista (Suiza), voy a dar una otra visión.
I °. No hay democracia ni posibilidad de recurrir al pueblo para que se “autodeterminen” mientras en Euzkadi exista la violencia política En toda democracia sana no se puede aceptar que unta parte de la población y sus dirigentes gocen de libertad para lanzar y aprobar la proposición que les venga en gana; y, por el contrario, otra gran parte de dicho pueblo no pueda responder con una contraproposición por estar perseguidos y amenazados de muerte sus dirigentes. Dicha autodeterminación sería simplemente una imposición. Señor Ibarretxe, comience por suprimir la violencia, por convencer a ETA que deje de matar y entonces, sólo entonces, lance el referéndum que le venga en gana.
2°. Delimite, señor Ibarretxe, las proposiciones que directamente conciernen a su pueblo, y sólo a él, para que las vote (referéndum cantonal se llama en Suiza). No las mezcle con asuntos comunes que conciernen también a los otros pueblos de España. Digo esto porque habla usted de...
3º De una asociación libre" con el Estado Español (con los otros pueblos de España me parece más correcto: en democracia directa se habla de pueblos, no de estados). Su proposición de asociación es un tanto ilusa. Usted tiene un mandato para hablar en nombre del pueblo vasco; pero tratándose
de una relación-asociación con pueblos, a estos les corresponde también decir si están de acuerdo con dicha asociación o no. Podemos imaginar tres escenarios: a) Los pueblos restantes de España dicen sí a su proposición; habría conseguido todas las ventajas y ningún inconveniente con dicha unión. ¡Un sueño dorado! b) Pero conoce la respuesta; los partidos mayoritarios en dichas autonomías ya han dicho no a su programa.¿Entonces?, como buen deportista, cierra los ojos y se lanza hacia la independencia total. Tendrá fronteras en España y Navarra, en Euskadi-Norte y Francia y, lo peor. con toda Europa. ¡Un callejón sin salida: c) Hay el peligro de que a un general de esos que tienen la costumbre de los pronunciamientos en nuestra tierra, se lo hinchen la, narices. ""El ejército tiene la misión de salvaguardar la unidad de la patria; dice la Constitución. ¡Que Dios nos libre!
4". Si me permite, señor Ibarretxe, le propongo, como solución posible, que vuelva su mirada hacia Suiza (país de minorías en paz). Aquí se habla siempre después de un referendum cantonal de la decisión que ha tomado el pueblo soberano. ¿No es eso lo que usted pide para su pueblo? Pero no se olvide que para las decisiones de problemas comunes está el referéndum federal Si los pueblos están unidos entre sí, por "'libre" que sea la unión, no escapan a una autoridad común. Quisiera o no, habría intereses, derechos y obligaciones comunes. Le enumero algunos al voleo en un estado confederado (el que más lejos va en la descentralizaciones existentes): fronteras, aduanas, y pasaportes comunes; ejército y defensa (en Suiza no existe policía nacional); moneda y entidades financieras, ya que la unión hace la fuerza (¡y qué fuerza, la de los bancos suizos!); seguros sociales y pensiones de vejez (cuantos más miembros mejor, principio básico de las cajas); carreteras, trenes.. correos y otros servicios comunes; tribunal confederal para últimas instancias (contrariamente a lo que usted pide): participación a los gastos confedérales (impuesto que corresponde más o menos a su "cupo") ...Todos los demás (¿más poderes que los que usted tiene?) son de competencia y autoridad de los cantones.
Mire, sector Ibarretxe, aunque Arzallus hable de una solución a la '"irlandesa- (no muy brillante por lo que vemos), vuelva sus ojos a Suiza; las soluciones aquí no son proyectos sino realidades. —El que busca halla", dice el Evangelio.
martes, diciembre 20, 2005
Canción de la nieve que unifica al mundo (Luis Rosales 1910-1992)
CANCIÓN DE LA NIEVE QUE UNIFICA AL MUNDO
Somos hombres, Señor, y lo viviente
ya no puede servirnos de semilla;
entre un mar y otro mar no existe orilla;
la misma voz con que te canto miente.
La culpa es culpa y oscurece el bien;
sólo queda la nieve blanca y fría,
y andar, andar, andar hasta que un día
lleguemos, sin saberlo, hasta Belén.
La nieve borra los caminos; ella
nos llevará hacia Ti que nunca duermes;
su luz alumbrará los pies inermes,
su resplandor nos servirá de estrella.
Llegaremos de noche, y el helor
de nuestra propia sangre Te daremos.
Éste es nuestro regalo: no tenemos
más que dolor, dolor, dolor, dolor.
LUIS ROSALES (1910-1992)
lunes, diciembre 19, 2005
Federalismo desde una perspectiva tradicional (Rafael Gambra)
FEDERALISMO según Rafael Gambra
"Frente a ellos existe un federalismo lógico y viable, complemento natural de patriotismo, que definimos ya como un sentimiento radicalmente distinto del nacionalismo. Es el federalismo que se concibe, no. como un postizo sistema de agrupar nacionalidades ya hechas, sino como un modo natural de evolucionar y crecer la vida política de los pueblos. Este federalismo no se refiere sólo a las relaciones Internacionales, sino también al gobierno de los pueblos desde sus más pequeñas células comunitarias. El proceso que a lo largo de la Edad Media creó las actuales nacionalidades europeas fue un proceso profundamente federativo. Pero puede decirse también que la vida y constitución interna de los pueblos fue durante aquellos siglos, y desde sus orígenes, una coexistencia federal Cada pueblo de España, por ejemplo, se concebía como una comunidad de familias o vecinos, y tenía sus ordenanzas propias y una propiedad comunal que se consideraba como patrimonio de todas esas familias, inalienable porque no pertenecía sólo a la generación presente, sino también a las venideras. Cada municipio tenía su organización jurídica y sus leyes propias, adaptadas a sus costumbres y modos de vida. A lo largo de las luchas de la Reconquista todos los pueblos se consideraban, como por un derecho natural, independientes en lo que concernía al gobierno interior o municipal, pues los reyes y señores feudales se limitaban a exigir los pechos o tributos y la aportación personal para la guerra. El Estado, en el concepto moderno de una estructura nacional uniforme de la que todo organismo inferior recibe una vida delegada, no existió en la antigüedad ni en la Edad Media. De aquí que los primeros tratados sobre el Estado denomina-sen Del Príncipe, porque la persona del rey era el único elemento coordinador de aquella coexistencia de poderes autónomos, la fuente de una autoridad (la de los alcaldes), que debía hacer justicia de acuerdo con las ordenanzas de cada célula comunitaria. Puede deducirse de aquí que el federalismo ha sido principio informador de la sociedad en que hoy se asientan los Estados nacionales, sociedad que podía considerarse como una coexistencia federal de comunidades autónomas, auténticamente sociales. Hasta bien entrado el siglo XIX los valles navarros pirenaicos mantenían sus propias ordenanzas con un contenido jurídico autónomo, de las que sólo subsisten ya leves vestigios, y cada Junta de Valle hacía una declaración de guerra propia cuando el rey la declaraba.
Esta constitución interna de los pueblos se prolongaba en el exterior con unas ilimitadas posibilidades de federación, que llegaron parcialmente a realidad hasta que el proceso resultó truncado con el advertimiento del constitucionalismo nacionalista. Federal fue la génesis de lo que hoy' llamamos España -la unión voluntaria, histórica, de los pueblos españoles-, como federal es su escudo, constituido por la agrupación de cuatro diferentes bajo una misma corona. Esta federación se realizaba a veces a favor de la política matrimonial de las casas reinantes; otras, a causa del proceso de homogeneización y contacto que entre los pueblos se operaba y de sus consiguientes conveniencias históricas. La no realización de alguno de estos dos factores dificultaba a veces la federación; pero ésta, por uno y otro camino, se verificaba o podía, al menos, verificarse. La condición general para que la sociedad tuviera esta estructura y este dinamismo federalista fue la comunión de los espíritus en la unidad superior y última de la Cristiandad. El que esta unidad o aglutinante social tuviera trascendencia universal (para el mundo civilizado u occidental, al menos), y que fuese de naturaleza espiritual y religiosa, hacía de la unidad política un factor en cierto modo inesencial, algo moldeable por la Historia y ajustable a los hechos.
Las unidades políticas que hoy llamamos naciones podían ampliarse a medida que las distancias se acortaban o que las diferencias locales disminuían en un proceso de unión federativa que no privaba a los pueblos de seguir gobernados por sí y por sus leyes en aquello que sólo a ellos concernía.
Cuando la paz de Westfalia reconoció la escisión religiosa, la unidad social de Europa dejó de ser religiosa para convertirse en meramente jurídica y política ; la Cristiandad dejó de existir como patria de todos los hombres para transformarse en una coexistencia de poderes políticos propiamente nacionales. Entonces el carácter último e inapelable -sagrado- que había tenido la Cristiandad, se traslada a lo que hoy llamamos sinónimamente Nación o Estado. Estas realidades salen así del terreno de lo histórico y cambiante, para pasar al de lo esencial e intangible; pasan del campo de lo conversable al de lo dogmático.Las sociedades políticas dejan de ser la convivencia federal, bajo una autoridad de poderes locales e históricos anteriores en su origen a esa autoridad y autónomos en su gobierno, y se convierten en estructuras uniformes y centralizadas hacia el interior y cerradas hacia el exterior. Hablar de federación será desde este momento un imposible teórico y práctico, porque no existe ya un lenguaje superior al de las propias nacionalidades sobre el que entenderse.Cualquier proyecto de federación internacional sonará a blasfemia, como a un creyente sonaría el hablar de una fusión de cristianismo y mahometismo mediante una reducción a sus puntos coincidentes.Sin embargo, el federalismo o régimen político abierto sigue siendo, como radicado en la naturaleza de las cosas, algo necesario para la sociedad, y que ésta reclama de mil modos diversos. Aun al margen del pensamiento católico y tradicional, el federalismo ha resurgido continuamente, desde el antiguo doctrinarismo federal de Pi y Margall hasta la actual proliferación de movimientos federalistas. Pero todos estos modernos federalismos -verdades a medias, fragmentos de un más amplio sistema- han pretendido restaurar aquel viejo proceso federativo prescindiendo de la ya perdida unidad religiosa, es decir, sobre bases meramente practicistas. Nunca han llegado, sin embargo, a realizaciones, ni pueden llegar, porque hablan entre si lenguajes diferentes.Una sociedad puede mantenerse en su organización política sin unidad religiosa, es decir, sobre bases sólo practicistas, cuando las instituciones sociales y autónomas -federales- no se han destruido, sino que han mantenido -por inercia- su propia vida y dinamismo. Tal es el caso de los pueblos británicos.Pero cuando la estructura social ha desaparecido bajo la acción uniformista de los Estados unitarios no podrá reconstruirse una sociedad federal sin una previa unidad religiosa y sin el respeto estricto a la realidad histórica que conserve cada pueblo, a la propia espontaneidad de su vida social. Porque pretender crear desde el Estado organismos infrasoberanos y autónomos es, práctica y teóricamente, empresa contradictoria.
"De "Eso que llaman Estado" Ed. Montejurra. Madrid, 1958
Nostalgia helvética desde Castilla 7ª parte (Alain de Benoist)
Algunas referencias sobre el federalismo (Alain de Benoist)
Pregunta. Sus escritos demuestran que promueve una Europa federal, pero no se priva de criticar agudamente la actual construcción europea, sin embargo considerada como federalista. ¿Podría explicarlo?
Respuesta de Alain de Benoist. Pienso, en efecto, que el sistema federalista es el único que esta en condiciones de reconciliar los imperativos aparentemente contradictorios de la unidad, que es necesaria para la decisión, y de la libertad, que es necesaria para el mantenimiento de la diversidad y para el pleno ejercicio de la responsabilidad. Los que califican la Europa actual de Europa federal ponen de manifiesto por allí que no tienen ni la menor idea de lo que es el federalismo.
El federalismo se basa en el principio de subsidiariedad, competencia suficiente y soberanía compartida. Una sociedad federal se organiza, no a partir de arriba, sino a partir de la base, recurriendo a todos los recursos de la democracia participativa. La idea general es que los problemas estén regulados al nivel mas local posible, es decir los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir concretamente de lo que les concierne, solo remontando a un nivel superior las decisiones que interesan a colectividades más extensas o que los niveles inferiores no tienen la posibilidad material de tomar. Un Estado federal es, pues, lo contrario de un Estado jacobino: lejos pretenderse omnicompetente y querer regular lo que pasa a todos los niveles, él se define solamente como el nivel de competencia más general, el nivel donde se trata exclusivamente lo que no puede tratarse en otra parte. Al querer inmiscuirse en todo (desde el diámetro de los quesos italianos, a la caza, a las aves migratorias en el Suroeste de Francia), al querer, no añadir, sino substituir a las autoridades públicas de las naciones y las regiones, las actuales instituciones europeas, esencialmente burocráticas, se conducen, no como un poder federal, sino como un poder jacobino.
Son, por añadidura, tan "ilegibles" para el ciudadano medio, que eligieron deliberadamente dar la prioridad a la ampliación de sus estructuras de competencia y no a la profundización de sus estructuras institucionales, que pretenden hoy dotarse con una Constitución sin haber creado un poder constituyente, y finalmente que los que las personifican no están obviamente de acuerdo ni sobre los límites geográficos de Europa ni sobre las finalidades de la construcción europea (extensa zona de libre comercio o potencia independiente, espacio transatlántico o proyecto de civilización), es desgraciadamente bien comprensible que muchos de nuestros conciudadanos observan como un problema suplementario lo que habría debido normalmente ser una solución.
***************************************************************
(Otros textos sobre federalismo, especial para prevenirso del jacobinismo pancastellanista y por una Castilla federal)
Contra el jacobinismo, por la Europa federal
La primera guerra de los Treinta Años, cerrada con los tratados de Westfalia, significó la consagración del Estado-nación como modelo dominante de la organización política. La segunda guerra de los Treinta Años (1914-45), por el contrario, ha señalado el comienzo de su disgregación. El Estado-nación, engendrado por la monarquía absoluta y el jacobinismo revolucionario, es hoy demasiado grande para administrar los problemas pequeños y demasiado pequeño para afrontar los problemas grandes. En un planeta mundializado, el futuro pertenece a los grandes conjuntos de civilización capaces de organizarse en espacios autocentrados y de dotarse de la suficiente fuerza para resistir la influencia de los otros. Así, frente a los Estados Unidos y a las nuevas civilizaciones emergentes, Europa está llamada a construirse sobre una base federal que reconozca la autonomía de todos sus componentes y organice la cooperación entre las regiones y las naciones que la constituyen. La civilización europea se construirá sobre la suma —que no sobre la negación— de sus culturas históricas, permitiendo así a todos sus habitantes tomar plena conciencia de sus orígenes comunes. La clave de bóveda de esta Europa debe ser el principio de subsidiariedad: en todos los niveles, la autoridad inferior no delega su poder hacia la autoridad superior más que en los terrenos que escapan a su competencia.
Contra la tradición centralizadora, que confisca todos los poderes en un sólo nivel; contra la Europa burocrática y tecnocrática, que consagra los abandonos de soberanía sin remitirlos hacia un nivel superior; contra una Europa reducida a espacio unificado de libre cambio; contra la "Europa de las naciones", simple suma de egoísmos nacionales que no nos previene contra un retorno de las guerras; contra una "nación europea", que no sería más que una proyección ampliada del Estado-nación jacobino, Europa (occidental, central y oriental) debe reorganizarse desde la base hasta la cima, y los Estados existentes han de ir federalizándose hacia adentro para así mejor federarse hacia afuera, en una pluralidad de estatutos particulares atemperada por un estatuto común. Cada nivel de asociación debe tener su función y su dignidad propias, no derivadas de la instancia superior, sino basadas en la voluntad y en el consentimiento de todos los que en él participan. Así, a la cúspide del edificio sólo han de llegar las decisiones relativas al conjunto de los pueblos y comunidades federados: diplomacia, ejército, grandes decisiones económicas, puesta a punto de las normas jurídicas fundamentales, protección del medio ambiente, etc. La integración europea es igualmente necesaria en determinados campos de la investigación, la industria y las nuevas tecnologías de la comunicación. Respecto a la moneda única, debe estar administrada por un Banco Central sometido al poder político europeo.
*******************************************
(Textos especiales para ilustrar de su necedad a los partidarios de la Gran Castilla de 254 provincias)
Contra el gigantismo, por las comunidades locales
La tendencia al gigantismo y a la concentración produce individuos aislados, y por ello vulnerables y desprotegidos. La exclusión generalizada y la inseguridad social son la consecuencia lógica de este sistema, que ha arrasado todas las instancias de reciprocidad y de solidaridad. Frente a las antiguas pirámides verticales de dominación, que ya no inspiran confianza, y frente a las burocracias, que cada vez alcanzan más rápidamente su nivel de incompetencia, hoy entramos en un mundo fluido de redes cooperativas. La antigua oposición entre una sociedad civil homogénea y un Estado-Providencia monopolístico está siendo superada poco a poco por la aparición en escena de todo un tejido de organizaciones creadoras de derechos y de colectividades deliberativas y operativas. Estas comunidades están naciendo en todos los niveles de la vida social, desde la familia al barrio, desde la aldea hasta la ciudad, desde la profesión hasta el terreno del ocio, etc. Es sólamente en esta escala local donde puede recrearse una existencia a la altura de los hombres, no parcelaria, liberada de los opresivos dictados de la rapidez, la movilidad y el rendimiento, apoyada en valores compartidos y fundamentalmente orientada hacia el bien común. La solidaridad no puede seguir siendo la consecuencia de una igualdad anónima (mal) garantizada por el Estado-Providencia, sino que ha de ser el resultado de una reciprocidad llevada a cabo desde la base por colectividades orgánicas que tomen a su cargo las funciones de protección, reparto y equidad. Sólo personas responsables en comunidades responsables pueden establecer una justicia social que no sea sinónimo de una mentalidad de individuo asistido.
La vuelta a lo local, que eventualmente puede ser facilitada por el tele-trabajo en común, tiende por naturaleza a devolver a las familias su vocación (también natural) de ser instancias de educación, socialización y ayuda mutua, permitiendo así la interiorización de reglas sociales hoy impuestas exclusivamente desde el exterior. La revitalización de las comunidades locales debe también ir a la par con un renacimiento de las tradiciones populares, que la modernidad ha borrado o, aún peor, mercantilizado. Las tradiciones, que cultivan la convivencialidad y el sentido de la fiesta, imprimen ritmos a la vida y proporcionan puntos de referencia; las tradiciones celebran las edades y las estaciones, los grandes momentos de la existencia y los periodos del año, y con ello alimentan el imaginario simbólico y refuerzan el lazo social. Nunca congeladas, viven en constante renovación.
viernes, diciembre 16, 2005
Nostalgia helvética desde Castilla. 6º parte.(Denis de Rougemont. Cultura y Federalismo)ón )
La idea de que habría en Europa un cierto número de culturas nacionales, bien distintas y autónomas, cuya adición constituiría la cultura europea , es una simple ilusión de óptica escolar. Se disipa como broma al sol a la luz de la Historia. La cultura europea no es y no ha sido jamás una adición de culturas nacionales. Es la obra de todos los europeos que han pensado y creado desde tres mil años, independientemente de los estados naciones que dividen hoy día Europa, y que la mayor parte (no los menores) tiene a lo más cien años de existencia: es preciso admitir se había constituido antes que ellos.
.............................................................
Es preciso pues comenzar por hacer violencia a las realidades lingüísticas si se las quiere llevar a coincidir aproximadamente con las fronteras de una de nuestras naciones modernas.. Pero hay más. La lengua no sabría por ella sola definir una cultura: ella no es casi más que uno de los elementos de la cultura en general, por muy esencial que sea. Todos los otros: religión, filosofía , moral, bellas artes, folklore, ciencias, técnica y arquitectura, son largamente o completamente independientes de las lenguas modernas , y no son , con toda evidencia, reducibles a cuadros nacionales.
¿ Que tienes tu que no hayas recibido? Puede pues decir la cultura europea a cada uno de los 25 Estados-naciones que han recortado y desgarrado mucho tiempo el cuerpo de nuestro continente.
Ahora se encuentra con que los suizos están preservados – o deberían estarlo mejor que los otros- de la ilusión de las culturas nacionales, por el solo hecho de la composición lingüística de su estado..Están en medida de saber mejor que otros que la vida cultural de sus ciudades no depende de entidades nacionales en tanto que tales, sino que se liga directamente al complejo cultural europeo, de la misma forma que las ciudades libres de la Edad Media y los tres cantones primitivos fueron declarados “inmediatos al Imperio”, y esto era la franquicia y garantía de libertad frente a los príncipes de la época- hoy diríamos: contra los Estados-naciones.
La verdadera unidad de base de la cultura estando de esta suerte identificada, la cuestión que se plantea es la de saber como ciertas ciudades o ciertas regiones llegan entonces a diferenciarse, a individualizarse sobre este fondo común.
............................................
De donde la densidad cultural de este pequeño rincón del país –educación en tres grados, letras y artes, ciencias y técnicas-. Densidad superior sin ninguna duda a la de un tramo cualquiera de un millón y medio de habitantes, elegidos en una de las grandes naciones vecinas. Y esto no es un elogio de la pequeñez en si, ni de las pequeñas dimensiones materiales o morales, sino al contrario de la pluralidad de dimensiones y de la variedad de los vasallajes posibles, los unos locales o regionales y los otros universales, tales como el federalismo los implica y permite componerlos.
Nostalgia helvética desde Castilla. 5º parte.(Denis de Rougemont. El Cantón y la Federación )
¿Pero que son hoy día los cantones en derecho público?. Son estados soberanos “ en la medida en que su soberanía no está limitada por la Constitución federal, gozan como tales de todos los derechos que no son atribuidos al poder federal” (art. 3 de la constitución)
La exasperación de los nacionalismos modernos hace que muchos de nuestros contemporáneos juzguen extraña y casi contradictoria en los términos la noción de soberanía limitada. No obstante , un siglo de experiencia feliz ha vuelto esta noción familiar a los suizos..- Ellos no olvidan nunca que sus comunidades cantorales – sus verdaderas patrias- son anteriores a la Confederación, que ha resultado de sus alianzas progresivamente cerradas. Pero ven claramente por otra parte, que la garantía de las autonomías cantorales no sabría prácticamente residir más que en la puesta en común de sus fuerzas. La centralización que aceptan , en ciertos dominios estrictamente definidos, no es a sus ojos más que la salvaguardia de su modo de existencia propio y de su independencia en todos los otros dominios.
(Denis de Rougemont, La Suisse ou la histoire d’un peuple heureux, libraire Hachette, 1965 p 106)
Un natural de la comuna Annemasse pertenece al cantón de Ginebra, y por tanto a Suiza y en principio, a menos que esté con extranjeros, no dirá nunca que es un suizo de Annemasse, que sonaría bastante extravagante y cómico.
No hay grandes sociedades posibles, pues no hay más “societas” verdaderas cuando los “socii” cesan de sentirse tales. Solo les encuadran entonces la ideología y la policía del estado, sin unirlos ni organizarlo verdaderamente.
(O.C.p 285)
'soy suizo no porque hable la misma lengua, ni tenga la misma religión, ni la misma opinión política y social que los demás suizos, ni tampoco porque los ame, ni tan siquiera porque los conozca o les entienda, sino porque pertenezco a un país llamado Suiza que me permite a la vez ser suizo y como yo quiero ser' que también podría resumiese en el lema 'cada uno para sí y la Confederación para todos'
Son Suizos no a causa de alguna cualidad común sea natural, sea cultural (lengua, raza , confesión, carácter, etc.) que justamente les falta, sino porque están situados en el mismo conjunto que se ha bautizado con el nombre de Suiza, y porque lo aprueban. En cuando se ha comprendido bien esto, se ha comprendido el federalismo.
(O.C.P 112)
El federalismo no es solamente una fórmula jurídica –por tanto estática por definición- fijando las competencias respectivas de los miembros y del organismo común que ellas se dan. Su principio dinámico es asegurar un máximo de autonomía local, gracias a la puesta en funcionamiento de instrumentos colectivos para todas las tareas que superan las posibilidades de una comunidad aislada. En un sistema federalista, cada comunidad tiene el deber –tanto como el derecho- de administrase como ella lo entienda. Pero cuando empujada por la necesidad o por espíritus creadores, emprende ciertas actividades cuya amplitud supera sus medios (culturales, financieros o físicos) está llevada a asociarse para perseguirlos con otras comunidades.
(O. C. P 161)
Pero los grandes trabajos y las carreteras, la protección de los monumentos y de la naturaleza, y de una manera general, todas las empresas públicas cuyo financiamiento es demasiado pesado para un cantón, son objeto de negociación entre “el cantonal” y “el federal” como se dice en nuestra jerga.
.........................
Pues la Federación no es el todo del que los cantones no serían más que las subdivisiones, ni el poder Augusto del que ellos serían los sujetos. Concebida para permitir a los cantones realizar en común las tareas que superan sus fuerzas aisladas, está a su servicio y no ellos al suyo. No habiendo sido nunca personificado por un monarca, un dictador, o el jefe de un partido federador; sin aura de prestigio o de majestad; casi anónimo en tanto más eficaz, es solo un instrumento de cooperación.
A decir verdad , los cantones no tienen nada de otro. Es sorprendente constatar que estos pequeños Estados, que ninguna frontera visible separa, se ocupan en definitiva muy poco de sus vecinos. “Cada uno para si, y la Confederación para todos” bien parece ser su divisa
(O.C. P 111-112)
Los suizos saben bien que no se hace marchar un reloj con argumentos sonoros, sino al precio de un aplicación sostenida y de finos retoques. Ahora las ruedas de su Estado, bizarramente ajustadas según las reglas de eficacia y no de la lógica abstracta, sugieren la imagen de un reloj de precisión, justamente con toda la tolerancia precisa para que el mecanismo marche. Esta tolerancia no es solamente moral, este “juego” está previsto por las leyes. Son los derechos de iniciativa y sobre todo de referendum quienes lo rigen. Gracias a ellos, el pueblo suizo tiene menos que otros la impresión de que los poderes delegados a sus elegidos se le escapan. “El se reserva siempre para decir la última palabra por el referéndum, y eventualmente el primero por la iniciativa”(André Siegfried La Suisse démocratie témoin). Nada de lo que pasa en Berna es irremediable. Es por el recurso frecuente a estos derechos populares que el régimen suizo debe ser calificado de democracia semidirecta.
( O.C. P124)
Referéndum legislativo federal 30.000 ciudadanos u ocho cantones (art 85)
Iniciativa legislativa federal (constitución) 50.000 ciudadanos
“La autoridad directorial y ejecutiva superior de la Confederación se ejerce por un Consejo Federal compuesto de siete miembros”, dice el artículo 95 de la constitución. Este colegio que cumple a la vez las funciones de un gabinete de ministros y un jefe de Estado, es sin duda la institución más original de Suiza. Sus miembros son elegidos por cuatro años por la Asamblea y son inmediatamente reelegibles. Cada uno de ellos dirige un ministerio o un departamento.. Uno de entre ellos es elegido cada año presidente de la Confederación. No puede ejercer este oficio dos años seguidos, y se ha establecido la costumbre de una rotación entre los siete consejeros: cada uno es presidente al menos una vez cada siete años, por orden de antigüedad en el colegio.
Nostalgia helvética desde Castilla. 4ª parte (William Rappard. El Cantón))
El cantón es para el suizo medio una realidad concreta , a veces la república para la defensa de la cual sus ancestros han luchado contra otras Suizas, lo más a menudo el lugar donde él ha nacido, el cuadro donde se ha desarrollado su infancia y su juventud, la ciudad en que él habla su idioma y su dialecto, y en que él conoce los magistrados, sus vecinos, y quizá sus amigos. Es por tanto el cantón mismo, es decir un conjunto de recuerdos históricos y de experiencias cotidianas , y no su constitución lo que es el objeto de su patriotismo. La Confederación por el contrario , más lejana, más joven, menos personal y más abstracta, vale por su estructura política más que por su realidad social. Este edificio elevado hace un siglo , le parece conformarse en todos los puntos a las exigencias de la vida nacional. Pero no será por consiguiente arrastrado a inmolar su pequeña patria en el altar del gran país más de lo que se está tentado ha vender un recuerdo de familia para poder comprar un refrigerador.
(Op cit p 110 tomado de William Rappard De la centralisation en Suisse, Revue FranÇaise de Science politique vol I 1951)
Nostalgia helvética desde Castilla. 3ª parte (Hermann Hesse)
Que la paz es mejor que la guerra y la reconstrucción que el rearme, y que un estado federal según el modelo suizo podría alumbrar una Europa pacífica....sobre todos estos puntos estoy de acuerdo no solo con usted, sino con la mayoría de los actuales estadistas. Pero ni los gobernantes , ni usted , ni yo tenemos la menor idea de cómo pueden realizarse estos deseos, es decir como convencer o forzar a los pueblos para llevar a cabo lo bueno y deseable.
Hermann Hesse . Cartas inéditas. Lecturas para minutos 2. Biblioteca Hesse. Alianza Editorial. Madris 2000. p.25
Nostalgia helvética desde Castilla. 2ª parte.(La nación suiza.José A. Jaúregui. El Mundo 13-sept- 1994003)
JOSE A. JAUREGUI
El Mundo 13 sept 1994
La nación suiza.
QUE modelo estatal le gusta más: el suizo, el estadounidense, el alemán, el francés, el italiano, el británico?», pregunté a José Antonio Ardanza. «El suizo», me respondió, «porque se aproxima más a un modelo auténticamente federal» (EL MUNDO 7 de agosto de 1994). En esta misma entrevista le pregunté: «¿Es Castilla, León o Aragón una nación o nacionalidad histórica, o menos nación o nacionalidad histórica que Cataluña o Euskadi?». J.A. Ardanza: «Cuando se habla de la pluralidad nacional española, yo creo que es claro en el caso catalán: además la mejor garantía generalmente suele ser el idioma. Es claro en el caso vasco, al que naturalmente incorporo también a Navarra y a las regiones del norte que están en el sur francés».
Si leemos la Constitución Federal de la Confederación Suiza, encontramos un primer acto de fe nacional en el que se fundamentan todas las reglas del juego: «En nombre de Dios Omnipotente, la Confederación Suiza queriendo afirmar el vínculo entre los confederados, mantener y acrecentar la unidad, la fuerza y el honor de la nación suiza, ha adoptado la Constitución Federal siguiente».
Si JA Ardanza quiere adoptar para España el modelo suizo, debe revisar sus tesis antropológico-sociales sobre el significado de nación y de nacionalida, Otro tanto puede decirse del programa político de Jordi Pujol y sus «Paísos Catalans». Las Paísos Catalans, o sea, Cataluña, Valencia, Castellón, Alicante e Islas Baleares, si entiendo bien las tesis tanto antropológico-sociales como políticas de Jordi Pujol, forman y conforman la Nación Catalana y, «por consiguiente», -que diría FG- debería ondear su bandera nacional, la Senyera, en el edificio de Naciones Unidas. Pero los austriacos y los suizos que hablan el idioma de Goethe y de Marx no se sienten miembros de la «nación alemana» ni quieren bajo ningún concepto ver ondear cromo suya una bandera alemana en el «seno» o «concierto» de las Naciones Unidas. Felipe González, en una entrevista concedida a un periódico sensato, serio, razonable y, «por consiguiente», exento de conjuras «deslegitimizadoras» afirmó (El País, 4 de septiembre de 1994): «Que haya alguien que afirme solemnemente que España no sólo es un Estado sino una nación me parece una obviedad. Pues sí. Está en la primera línea del Preámbulo de nuestra Constitución». Que a FG se le escape como fugitivo el director general de la Guardia Civil, pase; que el Fiscal General del Estado y guardián de la Lex y del Ius sea nombrado ilegalmente, sea; que sólo se entere de toda la trama/trampa de Filesa por la prensa, y, además, por la prensa de la gran conjura, vale, pero, ¿no sabe el presidente del Gobierno de «la» nación que los nacionalistas que le mantienen en este puesto nacional, niegan y rechazan de plano es lo que FG califica como «obviedad»?
Nostalgia helvética desde Castilla. 1ª parte.(El factor suizo.Antonio García Trevijano. La Razón 23-oct. 2003)
Desde hace tiempo di sobradas muestras de admiración por Suiza - que aprendí de la familia y del pensador Denis de Rougemont-, señalando las analogías y reminiscencias helvéticas de la vieja historia castellana, ya en su momento detectadas con agudeza por el portugués Oliveira Martins allá por el siglo XIX y más tardiamente por Anselmo Carretero. Obviamente las declaraciones furibundas de nacionalismo pancastellanista, demasiado análogas al estilo de los nacionalismos periféricso peninsulares se me atragantan cual espina molesta de pescadilla podre. Si algún espíritu nacional deseo a Castilla, al igual que en Suiza lo quisiera lo más alejado posible del nacionalismo moderno. Me temo que por estas latitudes de histeria vocinglera o apatías somnolientas, según los idus, la cosa no tiene visos de prosperar.
Me resulta grato leer algún pequeño reconocimiento y homenaje a Suiza, algo que vaya más allá de las habituales reprobaciones morales del secreto bancario o de la afición usuraria crematística, no obstante la reserva de no compartir muchas de las apreciaciones de los escritos que se aportan.
Espero que mi nostalgia helvética no se considere fuera de los temas de este foro, en el que he introducido de manera progresiva los antecedentes del federalismo tradicional castellano : Oliveira Martins, Luis Carretero Nieva y Anselmo Carretero Jiménez entre otros; federalismo que sucumbió finalmente ante el centralismo con pretensiones imperiales de León, que con el rótulo de corona de Castilla, quedó convenientemente camuflado y pasó a la posteridad como una característicade la política castellana.
Es difícil sino definitivamente imposible restaurar hoy día el sentido antiguo de pacto foral, basado en un sentido de lo sagrado que jamás proporcionará un recuento numérico de mayorías. Federalismo viene de "phoedus" pacto. Ni castellanos, ni vascos, ni catalanesn, ni nadie recuerda ya lo que constituyó un orden político secular que no necesitaba de territorios celosamente delimitados, odios varios al meteco, proclamaciones necias de ilusiorias superioridades y otra serie de majaderías que constituyen el núcleo duro del moderno nacionalismo.
Saludos
RES
El factor suizo
La Razón 23 de octubre 2003
Antonio García Trevijano
Este pequeño y culto país, espejo de civismo donde se miran los grandes, atrae hoy la atención de los medios. La conservadora Unión Democrática de Centro, dirigida por un empresario de Zürich (Blocher), ha roto en las urnas el consenso gobernante desde 1959. Y quiere participar en el reparto del poder ministerial en igualdad con los demás partidos. Pero éstos la vetan por atribuir su aumento de votos a una campaña xenófoba contra los riesgos de la inmigración.
No creo que esto pueda suceder en el país más cosmopolita y menos racista de Europa. Sobre todo porque el aumento electoral de la UDC sólo ha sido del 4,6%, y la crítica de la política de inmigración no va unida necesariamente al racismo. La causa de la inestabilidad gubernamental debe buscarse en otro lado.
Concretamente, en la naturaleza cínica y antidemocrática del consenso de 1959, que fraguó un bloque de tres partidos convencionales con el temor al Mercado Común. Ese prolongado consenso, sin causa patriótica que lo justifique, choca con la tradición liberal de los cantones helvéticos. Lo extraño es que un tradicionalista como Blocher quiera participar en él, en lugar de cambiarlo por la regla de mayorías y minorías propia de la democracia.
Si el espíritu nacional no ha sido nacionalista en algún país, es en Suiza. Si el espíritu europeo se ha encarnado en alguna nación, es en Suiza. Si la unión de Europa ha tenido un modelo histórico en el que inspirarse, ha sido la confederación helvética. Si algún pueblo merecía el respeto de su neutralidad, era el suizo. Si algún Estado ha ofrecido un marco ideal para encuentros, negociaciones y organismos internacionales, es el suizo.
Entre montes, valles y lagos, unos cantones confederados convirtieron un ejército de mercenarios en una defensa civil de ciudadanos; integraron en un solo espíritu nacional culturas diferentes (alemana-francesa-italiana); realizaron la síntesis de la oligarquía de las ciudades y la democracia de las montañas («comburguesía»); hicieron de Ginebra la Roma protestante (Calvino); transformaron la Reforma autoritaria de Lutero en un humanismo liberal de inspiración erasmista (Zuinglio); produjeron educadores universales (Rousseau, Pestalozzi), estadistas ilustrados (Necker), literatos excepcionales (Mme. Stael), pensadores de lo moderno (Constant), historiadores geniales (Burckhardt), juristas internacionales (Bluntschli), lingüistas creadores (Saussure), junto a escuelas de psicología profunda (Jung, Szondy) y de arte moderno (Hodler, dadaísmo, Paul Klee).
Cuestiones anecdóticas mermaron en el inconsciente europeo la grandeza cultural de la historia suiza, tan bella y tan rica como su geografía. Del mismo modo que hoy se buscan policías en excedencia como guardaespaldas privados, durante el siglo XVII se puso de moda contratar antiguos mercenarios suizos como guardia personal de papas, reyes y potentados. Racine pudo consagrar entonces la injusta ironía de que sin dinero nada de Suiza («Point d argent, point de Suisse»), como Orson Welles («El tercer hombre») pudo ridiculizar el pacifismo suizo, tras la guerra mundial, con la estupidez de que sólo había servido para inventar el reloj de cuco.
Cuando la prensa habla de un partido nacionalista en Zürich, no parece saber bien lo que dice. En la atmósfera dadaísta de esa europeísima ciudad, un diplomático suizo, que luego se haría tan sabio como su apellido, Karl J. Burckhardt, escribió a su amigo el poeta austriaco Hofmannsthal: «En nosotros existe un sentimiento persistente de afinidades con Alemania, excluyendo todo nacionalismo. Gotthelf, Keller, Meyer, Jacob Burckhardt han demostrado a los suizos alemánicos que si son alemanes por naturaleza no lo son por condición política». Y le preguntaba si tan poca gente era capaz de meditar, ante el arte y la música actuales, «sobre la muerte de la melodía profundamente europea» en el «concierto de las potencias».
EL REINO DE LEÓN TRAS EL AÑO 1230. Ricardo Chao Prieto . Lcdo Historia
EL REINO DE LEÓN TRAS EL AÑO 1230
Muchos historiadores de todas las épocas y lugares coinciden en un punto cuando tratan del Reino de León: éste desaparece sin dejar rastro en 1230, año en el que, por una serie de casualidades, las Coronas de León y Castilla recaen en Fernando III. Esta súbita desaparición resulta cuando menos sospechosa, ya que la Corona Leonesa englobaba diversos reinos y territorios a los que hoy nadie osa a negar su identidad (Reino de Galicia, Asturias y Extremadura). Sin embargo, y paradójicamente, no ocurre lo mismo con el Reino de León, núcleo de la Corona. ¿A qué se debe este contrasentido? Sin duda, la ignorancia y el desconocimiento son los principales culpables. Pero es indudable que hoy en día gran parte de la culpa recae en los historiadores al servicio de la Junta, cuya principal intención es hacernos creer que el Reino de León se fundió totalmente con Castilla, e inmediatamente perdió su identidad y personalidad en favor de un presunto e inexistente “Reino de Castilla y León” que se uniformó con bases castellanas. La intención del presente artículo es hacer un somero repaso por una serie de aspectos históricos que demuestran que la realidad fue muy diferente.
-Las Cortes: Tras la desaparición de sus monarcas, serán las Cortes de la Corona Leonesa las que ostentarán la representación de los territorios que ésta englobaba. Durante todo el siglo XIII, leoneses y castellanos celebran sus respectivas Cortes por separado. En ocasiones se convocan en la misma ciudad, pero los representantes de cada Corona se reúnen y deliberan en dependencias diferentes: por ejemplo, esto fue lo que ocurrió con las que se celebraron en Valladolid en 1293. Las relaciones entre unos y otros no debían de ser muy cordiales, ya que Fernando IV justifica la separación “por evitar peleas y reyertas que pudieran ocurrir”. Los temas a tratar a veces eran similares en ambas Cortes, pero también abundan las peculiaridades: así, los leoneses hicieron hincapié en que el Fuero Juzgo tenía que continuar siendo la principal guía en sus pleitos, y exigieron que los naturales de sus reinos sólo pudieran ser juzgados en los tribunales leoneses. Estos aspectos fueron magistralmente estudiados por el recientemente fallecido José Luis Martín, catedrático de Historia de la Edad Media en Salamanca.
La unidad de la Corona leonesa con la castellana corrió grave peligro en varias ocasiones en los convulsos años de finales del siglo XIII: el infante Juan llegó a pretender reinar sobre Galicia y León (que incluía a Asturias), y la situación prácticamente se volvió a repetir en 1319, lo que demuestra que las dos Coronas estaban prendidas con alfileres. En el siglo XIV comienzan a imponerse las Cortes conjuntas, pero se continuó dando ordenamientos a los concejos de León muy distintos de los de Castilla. De todas formas, se siguieron convocando Cortes por separado de forma esporádica, y así parece que ocurrió en las de los años 1302, 1305, 1318, 1322, etc., cuando ya hacía más de un siglo de la unión de los reinos. Como muestra de esta diversidad, hasta 1348 el rey contaba con el asesoramiento directo de cuatro consejeros de León y Galicia, cuatro de Castilla, cuatro de las Extremaduras, y cuatro de Toledo y Andalucía. Pero, por desgracia, la vía de la pluralidad fracasó, ya que a mediados del siglo XIV se impuso el rodillo castellano, y a partir de entonces las leyes serán las mismas para todos los reinos.
-La Hermandad del Reino de León: En un nivel más popular, durante el caos y las guerras civiles de finales del siglo XIII y comienzos del XIV, las ciudades comenzaron a organizarse en hermandades. Esta situación fue legalizada en 1295, y cada reino creó su propia hermandad. La de los reinos de Galicia y León (que, insistimos, incluía a Asturias) se reunía anualmente en la ciudad legionense, y estaba integrada por los concejos de 31 ciudades y villas (Salamanca, Zamora, León, Astorga, Oviedo, etc.). El sello de esta hermandad incluía la figura del león del reino, y una representación del apóstol Santiago a caballo. Sus principales atribuciones fueron la administración de justicia y el mantenimiento del orden, llegando en ocasiones a usurpar las funciones de los oficiales reales. En 1315 se intentó crear una Hermandad General que englobara a las de los distintos reinos, pero las desavenencias fueron constantes, y ésta tuvo que ser disuelta en 1318 ante la negativa de leoneses, toledanos y extremeños a reunirse con los castellanos, por lo que la división de las hermandades por reinos continuó durante muchos años. Herederos de estas agrupaciones fueron los irmandiños gallegos, que provocaron fortísimas revueltas sociales en la segunda mitad del siglo XV
.-La Cancillería y la Notaría del Reino de León: La Cancillería fue creada como tal por el emperador leonés Alfonso VII, y tal cargo recaía en el arzobispo de Santiago, sobre quien recaía así la responsabilidad de emitir los documentos regios. Cuando Castilla contó con un rey propio, creó una nueva cancillería en la persona del arzobispo de Toledo. Tras la unificación de las dos coronas llevada a cabo por Fernando III, durante siglos continuó habiendo un canciller de León, y otro de Castilla, aunque acabarían convirtiéndose en meros títulos honoríficos. Alfonso X y Sancho IV intentaron acabar con esta duplicidad, pero sus sucesores la conservaron. Con Alfonso X surgen las Notarías de León, Castilla y Andalucía, y, algo más tarde, la de Toledo. Cada una de estas Notarías se encargaba de elaborar y tratar los documentos que hacían referencia a sus respectivos territorios. En las Cortes de 1295 los procuradores exigieron que los notarios sólo fueran dos, el de León y el de Castilla, y así se hizo
.-El Tribunal del Libro: Este tribunal especial, netamente leonés, sentenciaba los pleitos utilizando el Liber Iudiciorium o Fuero Juzgo, del que se sabe que existieron copias romanceadas en leonés y en gallego. Era una reminiscencia del Derecho visigodo, pero continuó teniendo vigencia en León más allá de Alfonso X. Las reuniones de este tribunal tuvieron lugar casi con seguridad en el Locus Apellationis de la Catedral. Estaba presidido por un eclesiástico asistido por varios jueces ordinarios: atendía pleitos en primera instancia, y en apelación de la corte regia, lo que le dotaba de una extraordinaria importancia.
-La Merindad Mayor del Reino de León: los merinos mayores eran oficiales públicos de categoría superior en cuyas personas delegaba el rey gran parte de su autoridad. Tuvieron competencias muy amplias sobre todo el reino leonés. Ya aparecen documentados en el siglo XII, y Fernando III los estableció por separado en León y en Castilla, y, más tarde, en Galicia y en Murcia.
-El Adelantamiento Mayor del Reino de León: sustituyó a la anterior institución, aunque poco a poco vio cómo se iba reduciendo el territorio sometido a su jurisdicción, hasta que en el siglo XV quedó limitado a los límites de la actual provincia de León, y algo más de la mitad de la de Zamora. Asturias fue desgajada del Adelantamiento del Reino en el año 1402. Durante muchísimo tiempo no tuvo una sede fija, ya que constituía un tribunal itinerante, aunque a mediados del siglo XVII acabó estableciéndose en la ciudad de León. Su cárcel y su archivo se localizaban en La Bañeza. Esta institución tuvo amplísimas competencias de justicia y de gobierno, y con el nombre de Alcaldía Mayor del Reino de León perduró al menos hasta el año 1799. Entre sus atribuciones estaba el mantenimiento de bosques y de infraestructuras viarias. Al ser un tribunal de carácter regio, sirvió de freno a la justicia señorial, por lo que era visto con simpatía por las clases populares. En Castilla tenían sus propios adelantados, y no les estaba permitido entrar en el Reino de León.
-El Defensor del Reino de León, o Procurador General del Adelantamiento: prácticamente fueron la misma institución con distinto nombre según la época. Aparecen en la documentación a partir del siglo XVII, y su función consistía en prestar ayuda y defensa a los pobres y a los lugares que así se lo pidieran. Su ámbito de actuación era el Adelantamiento del Reino, y podían “apelar todas las cosas que hicieren contra las Leyes del Reino”.Esta institución existió al menos hasta finales del siglo XVIII.
-La Iglesia leonesa tras 1230: en general conservó su propia idiosincrasia y organización, pero, a pesar de la reunión de las dos Coronas en una sola, durante casi un siglo los obispos de cada reino se reunieron en sínodos separados. Por ejemplo, en 1302 tuvo lugar un sínodo en Peñafiel al que sólo acudieron los obispos castellanos, mientras que en 1310 hubo otro en Salamanca convocado únicamente por los obispos leoneses. Al desaparecer el Estudio General de Palencia, se llegó al acuerdo de que el rector de la Universidad de Salamanca fuera un año de origen leonés, y al siguiente, castellano, estableciéndose así una alternancia anual que duró siglos. En cuanto a las órdenes militares, la de Santiago continuó manteniendo la Encomienda del Reino de León.
-Los concejos abiertos: esta noble institución tiene sus orígenes en la Alta Edad Media, y ha sobrevivido hasta el día de hoy en algunos pueblos de la región. Son uno de los más claros ejemplos de democracia popular, ya que pueden participar todos los vecinos. Solían reunirse alrededor de un árbol, en los soportales de la iglesia, en una plaza o en una casa de concejo a la salida de la misa. Atendían los asuntos comunales, y todo lo que podía afectar al pueblo de forma más inmediata. Han sido muy bien estudiados por el catedrático de Historia Moderna Laureano Rubio.
-La moneda de la Corona Leonesa: Con Fernando II, a León le correspondió la gloria de acuñar las primeras monedas de oro cristianas de la Península y de toda Europa occidental. Como es lógico, las monedas leonesas eran totalmente diferentes de las castellanas tanto en su aspecto externo como en su sistema de valores. Cuando se unen ambas Coronas, cada una mantuvo su propia moneda hasta las reformas del año 1265 de Alfonso X. Aún así, el maravedí leonés (o “longo”) continuó teniendo un valor distinto al del maravedí castellano (o “curto”) hasta el siglo XIV. Por si fuera poco, en la Corona de León la moneda portuguesa circulaba con valor legal, y lo mismo ocurría en Portugal con la moneda leonesa, ya que ésta fue moneda oficial en varias regiones lusas. Estos y otros aspectos de la moneda leonesa fueron estudiados por la fallecida Mercedes Rueda Sabater, aunque en realidad todavía hoy está casi todo por hacer.
-Mapas: Como muy bien señaló el periodista Emilio Gancedo en la Revista del Diario de León del 31 de octubre de 2004, no hay ni un solo mapa general de España desde el siglo XV que no incluya al Reino de León de una u otra manera. La excepción la podrían constituir algunos de los llamados portulanos, pero ello se debe a que su principal interés estaba en trazar las costas, puertos y rutas marítimas de la manera más exacta posible, por lo que prestaban poca atención a las zonas del interior. Los mapas anteriores a la segunda mitad del siglo XVII constriñen el reino a la actual provincia de León, y la mitad norte de Zamora, mientras que a partir de esa fecha prácticamente todos lo extenderán a Salamanca, Zamora, León, y la mitad occidental de las provincias de Valladolid y Palencia. Aunque que la división provincial de 1833 dejaba al margen a estas últimas dos provincias, en muchos de los mapas del siglo XIX continúan apareciendo.-Los símbolos del Reino y la proclamación de los reyes: A pesar de la creación del escudo cuartelado de castillos y leones, no será raro encontrárnoslo en diversos lugares del Viejo Reino con el león situado en el primer cuartel, que es el predominante. El símbolo de nuestro reino aparece esporádicamente en solitario en algunas representaciones, como en la fachada Oeste de la Catedral, o en las plasmaciones artísticas del cortejo fúnebre de Carlos I de España y V de Alemania. Por otra parte, sabemos que se enarbolaba el pendón de la ciudad de León con ocasión de la proclamación de los reyes hasta la época de Isabel II (s.XIX): cabe destacar esta ceremonia, ya que dentro de la Corona de Castilla, tan sólo Galicia y León tenían el privilegio de tremolar su propio pendón en lugar del real de Castilla.León también dejó clara su personalidad en múltiples ocasiones tras la caída del Antiguo Régimen, como en la Guerra de Independencia, en la I República, en la división provincial llevada a cabo en 1833, en las guerras carlistas, etc., pero todo ello será materia de otro artículo.
Ricardo Chao Prieto.