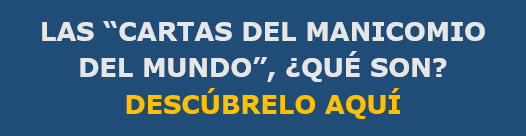Los grandes autores de la literatura española han sido la pluma, pero también la espada del pueblo, y por ello han escrito algunas de las más excelsas páginas concebidas entre fragores bélicos.
Escribió Edward Bulwer-Lytton que “la pluma es más fuerte que la espada”. Y no mentía: las guerras de propaganda son más prolongadas y más definitorias, a la larga, que las que se deciden “a sangre y fuego”, como han evidenciado siempre los anglosajones. La innegable Leyenda Negra que los españoles llevamos cientos de años padeciendo es una buena prueba de ello. Eso que, con algo más de amplitud de miras, yo he dado en denominar como “traición” de los pueblos europeos.
Quizás esa es la clave de bóveda en lo relativo al problema de los nuevos “clérigos”: que los grandes intelectuales alemanes, franceses o ingleses, nuestros más tenaces enemigos históricos, han llenado sus cuartillas con las posaderas bien asentadas frente a un escritorio de roble macizo. No ocurre así en la historia de España, cuyos grandes autores han sido la pluma, pero también la espada del pueblo, y por ello han escrito algunas de las más excelsas páginas concebidas por el hombre entre fragores bélicos. El último nombre que debemos incluir en esa gloriosa nómina es el de Lope de Vega, combatiente en la Armada Invencible, tal y como ha descubierto Geoffrey Parker.
Nuestra literatura nace oficialmente con la historia de un guerrero, el Cid Campeador, que, a diferencia de su homólogo francés Rolando, no es de linaje real porque es tan vasallo como aquellos que recibían su historia de labios de un juglar, y por ello lucha por redimir su apellido de la difamación. Se trata, en definitiva, de una pugna en nombre del más alto valor de la casta guerrera: el honor. En efecto: es el honor de un caballero español lo que pone en marcha la lengua literaria. Don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor, era un noble y un militar, tan ducho en el arte del combate como en el de la narración. Lo mismo se puede decir de Jorge Manrique, soldado a semejanza de su padre, verdadero ejemplo de lo que la patria es, a cuya muerte le brindó sus inmarcesibles Coplas. Según Ferlosio, quien –este sí–, a diferencia de su padre era poco sospechoso de patriota, la más alta prosa española de todos los tiempos, la que mejor emplea el recurso de la hipotaxis —la subordinación gramatical opuesta a la parataxis, o coordinación gramatical, practicada por Azorín—, es la utilizada en las Crónicas de la conquista de América por Bernal Díaz del Castillo, otro escritor-militar, o acaso mejor militar-escritor.
A Garcilaso de la Vega, primer poeta moderno español junto al también soldado Juan Boscán, lo mataron de una fatal pedrada mientras expugnaba una fortaleza; Calderón, nuestro gran barroco, luchó con bravura en los tercios; Cervantes, padre de la novela moderna occidental, combatió con honor en Lepanto, y puso en la boca de Don Quijote el mejor discurso sobre “las armas y las letras” que se haya concebido; Quevedo, el maestro del idioma, escribió sobre su experiencia de soldado: “Cuánto es más eficaz mandar con el ejemplo que con mandato”; Lope, además de gran autor teatral de su tiempo, fue, como se ha dicho, soldado en La Invencible; y encontramos a otros muchos integrantes (Ignacio de Loyola; Diego Hurtado de Mendoza; Alonso de Ercilla; Francisco de Aldana; José Cadalso; o el propio Rafael Sánchez Mazas, padre de Ferlosio), hasta llegar al siglo XX, donde todavía hay valerosos ejemplos de escritores-soldados, o de soldados-escritores, como lo fue el falangista Rafael García Serrano, que padeció amargas heridas a consecuencia de su participación en una de las más cruentas contiendas de nuestra guerra, la batalla de Teruel, y por las que penó una larga convalecencia, como relata él mismo en sus excelentes memorias La gran esperanza. Fruto de dicha experiencia nacieron algunas de las mejores páginas en prosa de la literatura española del siglo XX: Diccionario para un macuto, La ventana daba al río o La fiel infantería.
De estar vivos hoy, nuestros grandes escritores no perdonarían la destrucción de España que desde hace más de dos décadas está en curso; y no solo se levantarían en armas sin dudarlo un momento, sino que también lucharían desde la literatura. Desde esa palabra que, como sabían nuestros clásicos, puede ser mucho más afilada y mortal que la mejor espada. Nuestros “intelectuales” contemporáneos, por contra, son más dados a firmar manifiestos con un gin tonic en la mano, alertando del “regreso del fascismo”, que a denunciar el intento institucional por fragmentar España desde el exterior y el interior. Por acabar con nuestro legado desde ese “olvido del ser” consentido y promulgado a partes iguales por nuestros enemigos nacionales e internacionales.
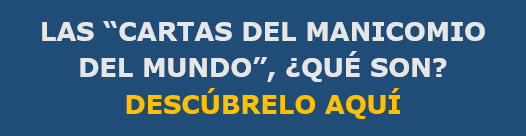
Ninguno de nuestros grandes escritores quedaría indiferente ante la destrucción de la memoria del pueblo español en marcha. Pulverización iconoclasta estimulada por unas élites nefastas y alentada por la indiferencia abúlica de un pueblo echado en brazos del nihilismo, la ignorancia propia del analfabeto funcional hiperdigitalizado y del american way of life consumista. Los amigos y los enemigos de España, hoy más que nunca, cristalizan de manera evidente. Sólo que, con la muerte de Fernando Sánchez Dragó, las filas de los primeros quedan mermadas de manera decisiva; mientras que, con el enésimo entierro de José Antonio Primo de Rivera, a causa del afán revisionista del actual Gobierno de España, y, una vez más, la dejadez de un pueblo ignaro e impotente, concluye en una reafirmación de los segundos en sus posturas, apenas inamovibles desde 1936.
Ser español no es solo una contingente circunstancia administrativa, como los intelectuales modernos creen; es un auténtico modus vivendi, como bien escribiera Miguel de Unamuno: “Pues sí: soy español de nacimiento, de educación, de cuerpo y espíritu, de lengua y hasta de profesión y de oficio”. Los escritorzuelos subvencionados y bien financiados no saben escribir en un español decente, y es normal que no se sientan españoles, ni, por lo tanto, aludidos a la hora de conservar España. De hecho, esa “cuestión española” que tantas páginas motivó, en forma de reyertas y polémicas, en autores tan importantes como Marcelino Menéndez Pelayo, Joaquín Costa, José Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Manuel García Morente, Américo Castro, Claudio Sánchez-Albornoz, Julián Marías, Pedro Laín Entralgo, Ernesto Giménez Caballero, Gustavo Bueno, Aquilino Duque, Javier García Gibert o Agapito Maestre, entre tantos otros, a ellos les resulta del todo ajena. Ningún libro como España frente a Europa o Entretelas de España, por citar dos títulos recientes, recibirá jamás premio oficial alguno del Estado o de los grandes medios de comunicación, me temo a aventurar.
A aquellos que a día de hoy ostentan el poder en nuestra patria les interesa seguir diciendo que España es un mito. Una invención, otra más, sin fundamento real alguno. Pero a los que no hemos olvidado nuestra condición, ni estamos dispuestos a hacerlo, algo así no puede parecernos sino la peor de las afrentas. Conviene, pues, recordar que la mayor lección que podemos aprender de nuestros escritores clásicos es que la defensa de España debe darse por las armas, llegada la ocasión. Y que las letras no son un opuesto a esas armas, sino una extensión en muchos casos más letal, si consideramos la relevancia que la metapolítica y el imaginario tienen en la memoria de los hombres. En ese sentido, y sólo en ese, por supuesto que España es un mito, un cuento oral, una ficción inmarcesible, y ese no es otro que el mayor de los halagos que se le puede hacer a la proyección española en el tiempo: del pasado, del presente y del futuro. La tradición que nos lo ha dado todo sin exigir nada a cambio requiere ahora de nosotros para que seamos su adarve. Y ciertamente no podemos traicionarla.